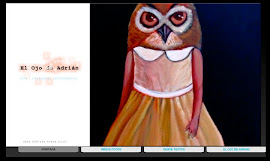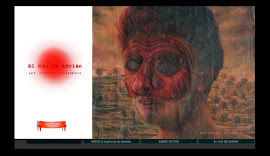En busca del paraìso
Ganadora del premio de novela corta en losX Juegos Florales de San Salvador.
Para Dina Posada
y para Florentino Fernández
por permitirme saquear sus recuerdos
Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico,
son desesperaciones aparentes y consuelos secretos.
Nuestro destino (a diferencia del infierno de Swedenborg
y del infierno de la mitología tibetana) no es espantoso por irreal;
es espantoso porque es irreversible y de hierro.
El tiempo es la sustancia de que estoy hecho.
El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río;
es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre;
es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego.
El mundo, desgraciadamente, es real…
Jorge Luis Borges, Nueva refutación del tiempo.
Y vi: era un caballo verdoso,
quien lo montaba se llamaba "La Muerte",
y el Hades lo acompañaba.
Les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra,
para que matasen por la espada, por el hambre,
por la muerte y por las fieras de la tierra.
Apocalipsis 6,8
La página de pergamino tembló en sus manos y con dificultad leyó: "En el año de Nuestro Señor de mil y quinientos y..." La escritura laboriosa continuaba por farragosas líneas y se interrumpía al final. En el envés de la hoja, sin embargo, no continuaba el texto. De pronto se percató de que sus dedos se posaban sobre unas letras escritas hacía casi quinientos años por una mano a la que jamás llegaría a tocar. No había la más remota posibilidad de que pudiera asir a aquel desconocido, lejano pero real: un hombre que había caminado por la tierra, respirado el aire, percibido el mismo sol que entraba por la ventana en ese preciso instante. Sólo entonces la frontera de aquellos cinco siglos, tan elusiva, tan difícil de contener como el agua, se le volvió concreta y palpable, dura como un muro de hielo.
Cayó en la cuenta de lo irrecuperable y definitivo del pasado. Ese pasado que, como el pergamino, estaba condenado a destruirse para siempre, con el paulatino e incontenible fervor con que se escapaba la arena entre las manos, hasta que lo que una vez fue no existiese, ni pudiera volver a ser jamás; hasta que un día la gente dudara de si alguna una vez tales cosas habían sido verdaderas.
Algo o alguien, en su interior, se sublevó ante la idea. No, no podía ser posible que el pasado desapareciera sin dejar ningún rastro, hasta borrarse del todo de la memoria. Había que hacer algo. Había que intentar rescatar, de algún modo, todo eso que se desmoronaba. Había que detener la marcha de la ruina, el run run de la polilla, el insidioso paso del polvo. De algún modo, quiso atrapar la mano que había escrito aquellas letras, reconstruir la faz del hombre cuyos ojos habían visto, entre sus dedos, formarse los grafismos. Pero no hizo sino chocar contra el pergamino. Frontera y puente, muro y lazo, era lo único que aún quedaba como testimonio de la vida que alguna vez latió en las venas de la mano que había escrito las letras.
¿Pero no era así siempre?, se preguntó de pronto. ¿Cuándo asimos la realidad de otra persona? ¿No nos llega el ser de los otros filtrado a través de múltiples, infinitas mediaciones? ¿Cómo compartir verdaderamente la experiencia del otro? ¿Cómo saber con certeza quién es, cómo piensa, qué siente? ¿Qué torbellino le late debajo de la piel, qué ocultos designios teje su cabeza, qué fuerza mueve los huesos y la carne de sus manos?
Herida de frustración, se levantó de la silla, entregó los papeles a la mujer del guardapolvo blanco, tomó sus cosas y bajó la escalera en penumbras. El largo pasillo le devolvió el eco de sus pasos.
Afuera la esperaba el sol amortajado de una tarde de finales de siglo. El aire era frío y húmedo. Lentas gotas comenzaban a caer sobre el asfalto brillante. Cruzó la avenida y caminó durante varias cuadras. Las últimas ventas acababan de cerrar. El viento le azotó el rostro con las primeras gotas de la tormenta.
Se refugió bajo un portal. El aire era más cálido y los anteojos claros se le nublaron. Poco a poco recobraron la transparencia. En una esquina un par de mujeres envueltas en sus huipiles y cortes de colores vivos trataban de cruzar la calle. Una de ellas llevaba un bulto de ropa equilibrado sobre su cabeza. La otra abrazaba un gran ramo de rosas blancas. Avanzaban sin mirar al bus que venía sobre el otro carril. No lo pensó un segundo. Se lanzó hacia ellas, empujándolas. El bus le pasó a escasos centímetros de la sien izquierda. Cuando ambas se levantaron escuchó las frases airadas e inentendibles de una; pero la otra, que se había incorporado antes y había comprendido lo ocurrido, silenció sus protestas. Entonces la primera la sumergió en una mirada extraña, que para Hannah tuvo la cualidad de una corriente de agua cálida y palpable.
"Vas a encontrar lo que buscas" le dijo una voz que no supo reconocer pero que sonó, clara y audible, en su interior. ¿En qué idioma dijo esas palabras? La voz se desvaneció antes de poder identificar su naturaleza o procedencia. Dijo adiós con la mano, sin sonreír. Ellas la imitaron, y las tres desaparecieron en las primeras sombras de una ciudad que comenzaba a disolverse entre la niebla y la lluvia.
•
“…y un ángel bueno apareció
nítidamente dando órdenes al ángel malo, que traía una lanza de caza,
ordenándole que golpee en las casas. Y por cada golpe que recibía la casa,
salía un muerto de ella”
Albert Camus, La peste
Caminó por las calles solitarias. El agua persistente y mansa lo invadía todo y ponía grises hasta los pensamientos. Aunque era mediodía, las cosas parecían suspendidas por encima del río del tiempo, que fluía, insensible, bajo ellas. Todo flotaba en una inmensidad nebulosa donde la luz llegaba amortiguada por millares de plumas blancas.
Iba absorta. Un ángel que hubiera aparecido volando de improviso no habría interrumpido el hilo de sus ideas. Su larga cabellera oscura sujeta en una cola y su figura vestida de negro se confundían con el resto del panorama lluvioso como un ser translúcido en la calle anegada. Un amplio paraguas semejante a un gran murciélago, la ocultaba casi por completo. Sólo los ojos, intensos tras los lentes claros, tenían una luz inevitable.
Cruzó la calle húmeda y entró al viejo pasaje por el arco ruinoso. El edificio databa de mediados del siglo XIX y parecía salido de una novela por entregas, tal vez de Eugenio Sué o Ponson du Terrail. Había sobrevivido junto con su precariedad irremediable a múltiples terremotos, pero eso no ocupaba en aquel momento a Hannah, que subió a la carrera los desgastados escalones de mármol hasta la tercera planta.
Introdujo la llave, la hizo girar y el picaporte de bronce giró con un chirrido audible. Dentro del buzón, en la puerta, encontró varios sobres. Fue a dejarlos, sin abrir, sobre la lápida de granito que descansaba, con una esquina astillada, sobre la chimenea.
El mobiliario era escaso y maltrecho: el sofá ancho y cómodo con las mataduras disimuladas por una inmensa colcha a crochet y dos sillones de mimbre. En un rincón, el biombo escondía a la cocina. Una mesa redonda y tres sillas hacían las veces de comedor. En la esquina opuesta, junto a la ventana, el escritorio carcomido agonizaba debajo de la pila inacabable de papeles y libros acomodados a la buena de Dios. Los únicos objetos modernos eran la lámpara, la lupa de precisión y la computadora portátil, náufragos del más caótico desorden.
Colgó el abrigo mojado tras la puerta. Al fondo el cortinaje, que alguna vez apareció en una ópera, cerraba la entrada al dormitorio. Fue a sentarse al borde de la cama. Otra colcha tejida cubría el lecho. La luz partía del balcón, cerrado por una puerta encristalada, sobre la que se estrellaba la lluvia, dándole a la habitación una cambiante iluminación de acuario. En la pared, un gran espejo amplificaba la sensación irreal de la luz. Se quitó las botas, se puso unas sandalias viejas y fue a colocar la tetera sobre la hornilla. Luego tomó el manojo de cartas y se sentó ante el escritorio. Encendió la lámpara y comenzó a abrir los sobres.
En su mayoría eran cuentas por pagar. Suspiro profundo. Dejó por último un sobre algo abultado. Al abrirlo de inmediato notó el pasaje de avión. "A París", anotó mentalmente. La carta era fría e impersonal: "Buscamos a una persona con sus conocimientos —cuáles, se preguntó Hannah con sarcasmo— para que nos ayude a paleografiar documentos del siglo XV y XVI". —Qué documentos —volvió a interrogarse. Y sobre todo, la pregunta más importante retumbó en su mente:
— ¿Por qué yo?
Estaba demasiado lejos del pecado de la vanidad como para no pensarlo. Se consideraba una medianísima estudiante de Historia. Jamás había publicado. No había hecho más que contribuciones aisladas y menores al trabajo de otros: Nada especial. ¿Cómo un anticuario de París (porque eso decía el membrete en la esquina superior izquierda de la carta) podía estar interesado en contratar los servicios de una estudiante anónima? ¿Y qué tenía qué ver un anticuario con documentos de la época colonial?
La tetera silbaba. La retiró de la hornilla y vertió parte del agua hirviente en un vasito de sopa con fideos. Lo tapó. Midió dos cucharadas de cocoa en polvo y una cucharadita de azúcar y las echó dentro de una taza. Llenó con el resto del agua y revolvió enérgicamente. Hasta llegar a fin de mes tendría que sobrevivir con aquellas exiguas provisiones, saltándose el desayuno, o la cena. Estaba acostumbrada. Desde siempre había tenido que valerse por sí misma. De algún modo se las arregló para continuar sus estudios y obtener pequeños ingresos, además de la beca que le había permitido continuar sus estudios. Pero las cuentas eran otra cosa.
Llevó a la mesa la cocoa y la sopa y revisó de nuevo la correspondencia: el recibo de la luz, el del agua, el de la computadora... no tenía dudas, sin embargo: la computadora había sido una necesidad. No podía seguir adelante con aquella máquina de escribir de los tiempos de Cristóbal Colón. Se estremeció, de todos modos, cuando vio las cuentas. Y aún faltaba pagar el alquiler del apartamento. Por más que alargara el estipendio de la beca y el dinero de las clases, no lograría sobrevivir otro mes.
Miró el pasaje de avión y la carta... ¿Por qué su intuición le decía que había una trampa en alguna parte? Tomó los papeles y los agitó, confundida. En ese momento, algo cayó del sobre: Era un cheque por una cantidad de cinco cifras. Demasiado. Volvió a leer detenidamente la carta: "...nos interesan, sobre todo, sus conocimientos de la caligrafía de los escribanos locales del siglo XVI..."
Ese párrafo le resultaba incomprensible. Era cierto: Hannah había pasado tres semestres como ayudante de un experto en Paleografía, y durante el doble de tiempo trabajó sin paga en muchos de los documentos del archivo. ¿Pero cómo sabían tanto sobre ella en un lugar tan lejano?
La carta seguía: "Hemos tenido acceso a información suya por medio del profesor Johann B. Schmidt..." Por supuesto que conocía al profesor. Era su maestro favorito en la universidad, había trabajado varias veces con él. Era un erudito descendiente de los alemanes que se habían establecido en el país y habían hecho su fortuna con el café. Esa misma tarde, por cierto, tenía una clase con él. Pasaría a agradecerle que la hubiera recomendado para el trabajo y a pedirle más información sobre aquella propuesta. Continuó la lectura:
"Le estamos enviando un cheque para viáticos y el pasaje de avión. Necesitamos que se presente a nuestras oficinas centrales a la brevedad..." La despedida era formal. Un tanto cortante aun para una carta de aquel tipo. Hannah suspiró. Se puso a comer con apetito, animada ante la posibilidad de poder pagar las cuentas pendientes. ¡París! La perspectiva de conocer esa ciudad hizo que se olvidara de todas sus prevenciones. Sin embargo, ¿por qué sentía aún que había algo sospechoso en aquella propuesta inesperada?
"Estás neurótica", se dijo, mientras ponía la taza bajo el chorro del fregadero. La lavó maquinalmente y la colgó entre la hilera del estante. "¿Qué clima hace en París en mayo? Debe de ser precioso...". Fue a mirarse al espejo que le devolvió su imagen: un óvalo perfecto con dos ópalos grises engastados en medio de las negras pestañas. Nadie, sin embargo, parecía notarlos. A eso contribuían las gruesas gafas que ocultaban la mitad de su rostro.
Con un además repentino, Hannah deshizo la cola, y la cascada negra de su pelo cayó, liberada de su prisión. Se quitó los lentes y se enfrentó al espejo sin defensas. Pocas veces lo hacía. Estaba demasiado consciente de las esclavitudes que implica la belleza, pero por una vez estuvo a punto de sucumbir al pecado de la vanidad cuando, al observarse objetivamente, se encontró hermosa. El largo cuello blanco, los hombros, la tersura de la piel. Luego, dominada de nuevo por su lado práctico, abrió el armario y comenzó a hacer el inventario de la ropa que podía servirle para el viaje.
• •
“…Genoveses, venecianos y toda la gente que tenga perlas,
piedras preçiosas y otras cosas de valor,
todos las llevan hasta el cabo del mundo para las trocar, convertir en oro.
El oro es excelentísimo; del oro se hace tesoro, y con él,
quien lo tiene, haçe cuanto quiere en el mundo,
y llega a que echa las ánimas al Paraíso…”
Cristóbal Colón, Carta de Relación del Cuarto Viaje (1502-1504)
Isla de Jamaica, 7 de julio de 1503
“…Genoveses, venecianos y toda la gente que tenga perlas,
piedras preçiosas y otras cosas de valor,
todos las llevan hasta el cabo del mundo para las trocar, convertir en oro.
El oro es excelentísimo; del oro se hace tesoro, y con él,
quien lo tiene, haçe cuanto quiere en el mundo,
y llega a que echa las ánimas al Paraíso…”
Cristóbal Colón, Carta de Relación del Cuarto Viaje (1502-1504)
Isla de Jamaica, 7 de julio de 1503
Varias horas después, cambiado el cheque y pagadas las cuentas, el bus la dejó dentro del campus bajo la misma llovizna que caía desde hacía una semana. Echó a andar por el espacio desolado que la separaba del edificio de Historia. Al llegar preguntó por el profesor, pero la secretaria le dijo que había cancelado las clases de todo el mes porque se encontraba en un congreso en París. Esa noticia tuvo el efecto de confirmarle su idea de que era el profesor el ángel detrás del ofrecimiento de trabajo y al fin, confiada, desechó sus últimos temores.
Solicitó un permiso, consiguió la visa, arregló de la misma forma fluida y eficaz todos sus asuntos y confirmó la reservación en el primer vuelo disponible. La partida era al día siguiente a las cuatro de la tarde. Volvió a casa con una extraña sensación de irrealidad por el vuelco que había dado su vida.
Esa misma sensación aún la embargaba cuando abordó el avión y continuó cuando flotaba sobre el Atlántico, envuelta en el abrigo negro, y muerta de frío a ocho mil pies. No acertaba a explicarse lo que le pasaba. Tomó su cuaderno y escribió largo rato con los audífonos de su walkman en los oídos. Prefería eso a la plática insustancial de los demás, las dos películas, los ocho canales de música enlatada y las asépticas revistas que le ofrecieron, serviciales, las aeromozas. En cambio, la compañía familiar de Vivaldi y sus cuatro estaciones giraron varias veces de principio a fin y la envolvieron en sus interminables escalas.
Indiferente a sus compañeros de asiento y a la ventanilla oscura, de cristales dobles, dentro de la cual la escarcha dibujaba sutiles encajes, se aisló de todo tras la barrera invisible a través de la que la realidad se filtraba hasta sus sentidos y sólo se interrumpió para comer la cena de cartón que sirvieron a bordo y para estirar las piernas un rato. A pesar de su miedo atávico a los aviones, el cansancio la noqueó en las últimas horas del vuelo. No despertó hasta que el tren de aterrizaje tocó la pista con una breve sacudida. Mientras terminaba de despertar, las aeromozas recorrieron los pasillos y guardaron los audífonos y las mantas.
Con la mochila a cuestas, se internó por el laberinto del aeropuerto y desembocó al fin en la gran sala donde se arremolinaba la corriente imparable de la multitud más variopinta que había visto en su vida: Negros con largas túnicas multicolores, mujeres cubiertas por las humillantes abayas, que apenas les dejaban a la vista algo más que los ojos, caminaban varios pasos detrás de sus maridos; rubias de pupilas y cutis transparentes, sacerdotes budistas con el cráneo afeitado y brillante, envueltos en largos mantos de azafrán. Todos hablaban sin parar en lenguas que sonaban como cascadas cristalinas, como choques metálicos o como vainas llenas de semillas que estallaban de pronto.
Aturdida, se alejó y salió al andén donde los taxis arrancaban racimos de viajeros. Preguntó en su precario francés el precio de un viaje hasta París, y la respuesta la dejó muda. Aunque llevaba dinero suficiente, los años de penuria le habían dejado demasiadas respuestas condicionadas acerca del dinero como para permitirse lo que juzgó un despilfarro. En cambio preguntó a un empleado por el lugar donde paraban los autobuses. Este, un argelino de generoso mostacho, le señaló el lugar. Compró a la máquina el boleto y se dispuso a esperar, mientras consultaba el mapa que llevaba consigo.
No tardó ni diez minutos en llegar el autobús encristalado. Subió y se acomodó en un asiento junto a la ventana. Pronto apareció la campiña, maravillosamente verde bajo la lluvia menuda, que luego dio paso a enormes edificios metálicos y desafiantes pero demasiado fríos para su gusto. Cuando estos se perdieron entre las calles y edificios más tradicionales, se dijo que ésa sí era la ciudad más hermosa del mundo, y que por ella bien valía la pena soportar la llovizna interminable de su cielo de plomo y cualquier otra miseria que decidiera depararle.
El recorrido terminó detrás de la mole gris de la Ópera. Maravillada ante el bosque de estatuas románticas que coronaban la apoteosis gloriosa de las artes, dio la vuelta a la manzana extasiada en la contemplación de cada ninfa y cada guirnalda de rosas pétreas. Luego, consciente de la razón por la que estaba allí, buscó en el croquis la calle del anticuario, y cuando la encontró, echó a andar. Pronto cayó en la cuenta de las verdaderas dimensiones de la ciudad y de la absoluta falta de colaboración de los parisinos; pero aunque se supo librada a su suerte, no se dio por vencida.
Tardó más de dos horas en dar con la tienda que, en apariencia, no era nada fuera de lo común. Pero cuando franqueó la puerta, se topó con algo que se asemejaba peligrosamente a la cueva de Alí Babá. Una gruesa alfombra persa cubría el piso, enormes arañas colgaban del techo, y a su luz amortiguada brillaban los lomos de los libros empastados en cuero y rotulados con letras de oro. Porcelanas, bronces, mosaicos, cristales, platas y esmaltes destellaban desde mil objetos en los cuales el arte y la paciencia humanas habían dejado un esfuerzo destinado a atrapar, aunque fuera por un tiempo necesariamente finito, el sueño de la belleza.
No tardó en acercarse una mujer alta y sinuosa de largas uñas y mirada penetrante que la examinó de arriba abajo con un elocuente rechazo ante el abrigo negro que goteaba, descortés, sobre la alfombra. Sin detenerse a explicar, Hannah le tendió la carta y enseguida su rostro sufrió una completa metamorfosis. En una jerga incomprensible, la invitó a acompañarla a la segunda planta.
Subieron por la escalera doble que describía un amplio semicírculo encima del vestíbulo. Más alfombras gruesas amortiguaron los pasos sobre el mármol blanco que brillaba como un espejo. La puerta de caoba se abrió y la mujer la hizo pasar. La habitación estaba decorada con mayor esplendidez aun, pero de ella la luz parecía desterrada. Gruesos cortinajes ocres ocultaban las ventanas, y la única fuente de iluminación era la pequeña lámpara sobre un escritorio grande y sólido, tan imponente como el trono de Dios.