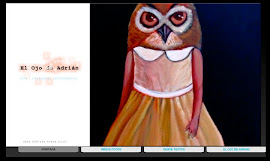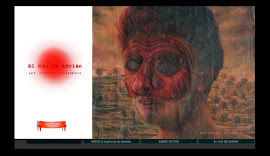y
 Viajar desde Managua hasta Bluefields era una aventura. Había que tomar un avión. El avión salía a las 6 de la mañana del aeropuerto. Había que estar allí una hora antes. Por supuesto, tenía que levantarme muy temprano.
Viajar desde Managua hasta Bluefields era una aventura. Había que tomar un avión. El avión salía a las 6 de la mañana del aeropuerto. Había que estar allí una hora antes. Por supuesto, tenía que levantarme muy temprano.Los viejos aviones de la Fuera Aérea que volaban hasta allá me daban desconfianza. Pero la otra alternativa era un viaje mucho más largo por tierra, tomando un incómodo autobús que atravesaba Nicaragua a lo ancho, hasta Ciudad Rama, y luego tomar un barco destartalado que navegaba entre 8 y 10 horas por el Río Escondido. En total, el viaje por tierra duraba casi 20 horas.
Prefería el avión.
La primera vez que viajé a Bluefields estaba tan exaltada que casi no dormí. El Atlántico era para mí un lugar mitológico. Nunca había ido a ningún lugar del Atlántico.
Me gustaba la idea de viajar y ver cosas nuevas. Diferentes. Recordé que hacía años había visto fotos de Bluefields. Casas de madera, pintadas de colores, con pequeños corredores al frente. Parecían tarjetas postales aquellas fotos tomadas por algún amigo extranjero que había ido allá.
Un par de meses antes, el huracán "Joan" había arrasado la región. De hecho, mi trabajo tenía que ver con labores de reconstrucción en la zona. El huracán había pasado por todo el país, a lo ancho, incluso por Managua.
Fue como en las películas: los vientos moviendo los árboles como si fueran de trapo. Cosas volando por todas partes. Lluvia, mucha lluvia. El zumbido del viento cansando el oído. Y el ojo del huracán, un momento de descanso, de silencio, de algo tan quieto que no podía ser más que la antesala de lo peor.
Managua sobrevivió entera. Un par de árboles y de postes telefónicos cayeron. Pero nada más. Entonces comenzaron a llegar las primeras imágenes del Atlántico. Todo estaba deshecho, desmoronado. Gracias a las labores previas de evacuación no había muchos muertos. Pero se había destruido la arquitectura tradicional de Bluefields. Las casas de madera pintadas de colores, montadas sobre pilotes, con verandas donde los negros se sentaban en las tardes al comadreo. Todo en el suelo, en unas pocas horas.
El vuelo duraba 50 minutos. Esa primera vez, unos 10 minutos antes de llegar a Bluefields, me asomé a la ventanilla, a mi izquierda. Todo lo que podían ver mis ojos, hasta el horizonte, estaba devastado, negro. Parecía como si un gigante hubiera jugado con fósforos y quemado toda la selva.
Vi hacia la derecha, tratando de distinguir si en la ventanilla del otro lado se miraba el mismo paisaje. Era igual. Nada era verde. Solo había palillos negros tirados por todas partes. Otro bosque del trópico húmedo destruido.