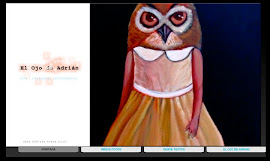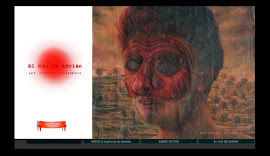t
t
Pentecostés en el extranjero
Antaño, en la época de las participaciones,
después del tiempo pascual con sus cincuenta días
bien contados y plenos en su liturgia triunfante
(tal cual se nos presenta hoy bien estudiada y mal vivida)
el domingo siguiente a la luna llena del equinoccio de primavera;
el suceso tenía lugar:
Sobre el fondo en pan de oro
la ronda felina de las llamas
desvaneciéndose renaciendo
y una nueva forma de persuasión
en boca de esas gentes.
Lo claro
y lo oscuro. El murado yo voluntarioso con ceño de diamante
y el indefinido murmullo que se resigna fondo,
se conciliaban.
Hoy, el Espíritu Santo ya no es pan común
sino que cada uno oye al del otro, extraño al suyo,
zurear a su lado. Y ante cada rostro
afirmándose la desemejanza de otro rostro.
Y nombres propios.
Tortuosa, sonsacona, la zagala.
Detractor el prójimo rechinando a tu vera.
Difícil cada vez más la poesía. Y ni siquiera
el día bueno: frío, nublado. Sin el menor rastro de fuego.
Pero seguimos esperando. Con fe
no exenta de cinismo esperamos
el día de mañana
para contradecir al de hoy.
A su golpe vacío.
Así
los dos compatriotas (E. C. y
C. M. R.) sentados junto a Teresa, con su respectivo
Cáliz y su manera peculiar de mirar a la mujer,
brindan en esa dulce reunión
a la áspera salud de ser diferentes.
Fiel cada cual a su distinta lengua roja
a su Pentecostés privado
a su fraude provisional.
Porque es verdad que hacemos fraude.
Porque creemos en el Espíritu Santo hacemos fraude.
Porque aún a costa del fraude y de los juegos
de vocablos, continuamos
para perpetuar la amenaza
inventar la necesidad
mantener el peligro en pie
mientras retornan
esos tiempos que el hombre ya ha conocido antes.
Pentecostés, 1950.
―Hotel de Bretagne, Rue Cassette.―
París.
y
y
y
Beso para la mujer de Lot
Y su mujer, habiendo vuelto la vista atrás, trocóse en columna de sal
Génesis, xix, 26
Dime tú algo más.
¿Quién fue ese amante que burló al bueno de Lot
y quedó sepultado bajo el arco
caído y la ceniza? ¿Qué
dardo te traspasó certero, cuando oíste
a los dos ángeles
recitando la preciosa nueva del perdón
para Lot y los suyos?
¿Enmudeciste pálida, suprimida; o fuiste
de aposento en aposento, fingiéndole
un rostro al regocijo de los justos y la prisa
de las sirvientas, sudorosas y limitadas?
Fue después que se hizo difícil fingir.
Cuando marchabas detrás de todos,
Remolona, tardía. Escuchando
a lo lejos el silbido del trueno, mientras
el aire del castigo
ya rozaba tu suelta caballera entrecana.
Y te volviste.
Extraño era, en la noche, esa parte
abierta del cielo chisporroteando.
Casi alegre el espanto. Cohetes sobre Sodoma.
Oro y carmesí cayendo
Sobre la quilla de la ciudad a pique.
Hacia allá partían como flechas tus miradas,
buscando... Y tal vez lo viste. Porque el ojo
de la mujer reconoce a su rey
aun cuando las naciones tiemblen y los cielos lluevan fuego.
Toda la noche, ante tu cabeza cerrada
de estatua, llovió azufre y fuego sobre Sodoma
y Gomorra. Al alba, con el sol, la humareda
subía de la tierra como el vaho de un horno.
Así colmaste la copa de la iniquidad.
Sobrepasando el castigo.
Usurpándolo a fuerza de desborde.
Era preciso hundirse, con el ídolo
estúpido y dorado, con los dátiles,
el decacordio
y el ramito de hojas de cilantro.
¡Para no renacer!
Para que todo duerma, reducido a perpetuo
montón de ceniza. Sin que surja
de allí ningún Fénix aventajado.
Si todo pasó así, Señora, y yo
he acertado contigo, eso no lo sabremos.
Pero una estatua de sal no es una Musa inoportuna.
Una esbelta reunión de minúsculas
entidades de sal corrosiva,
es cristaloides. Acetato. Aristas.
de expresión genuina. Y no la riente
colina aderezada por los ángeles.
La sospechosamente siempreverdeante Söar
con el blanco y senil Lot, y las dos chicas
núbiles, delicadas y puercas.