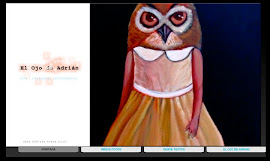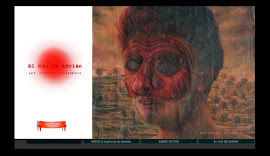Miguel Huezo Mixco
6
El 19 de julio de 1980, un grupo de salvadoreños, agarrados de los cinturones en medio de la multitud, nos encaminábamos a la plaza para escuchar los discursos de la jefatura sandinista en el primer aniversario de su victoria. El rayo nos estaba llamando. Casi todos nos encontrábamos de paso. En mi caso, aquella era la primera vez que ponía los pies en Nicaragua. Volcanes, pájaros, lagos, ojos azules: la amé instantáneamente.
La vida corría frenética. Muchedumbres. Y en las esquinas, banderas. Rojinegras, como la enseña de la tropa de Sandino, como el pendón de los anarcos españoles. Mirando hacia el oriente, en el borde de la fosa volcánica donde espejea la laguneta de Tiscapa, estaba la inmensa silueta de Augusto C. Sandino.
Rojinegras, como la enseña de la tropa de Sandino, como el pendón de los anarcos españoles. Mirando hacia el oriente, en el borde de la fosa volcánica donde espejea la laguneta de Tiscapa, estaba la inmensa silueta de Augusto C. Sandino.
La historia de Sandino es extraordinaria y común. Nació en 1895 en el pueblecito de Niquinohomo (Valle de los guerreros, en idioma chorotega). Su madre era Margarita Calderón, una sirvienta, que resultó embarazada de Gregorio Sandino, su patrón. “No apareció ninguna estrella en el cielo, ningún volcán hizo erupción, no hubo ninguna señal especial”, escribe uno de sus biógrafos. Líos personales y pobreza lo empujaron a buscar trabajo en Honduras y Guatemala, y luego en México. Su vida, pues, no parece demasiado diferente de la de cualquier centroamericano.
Extraordinaria vida, sin embargo. Su manifiesto “Luz y Verdad” propugnaba la igualdad fraterna y la auto administración comunitaria de los empobrecidos campesinos. Consideraba el principio de soberanía nacional como imprescindible para la dignidad de los países y las personas. Con un manojo de ideas de este tipo, apoyado por su pequeño “ejército loco”, se enfrentó a los marines y forzó la firma de la paz en Nicaragua. Tuvo seguidores y partidarios por medio mundo. En Veracruz fue recibido como un héroe. Un testigo relata que la multitud lo llevaba en alto como un hormiguero hambriento carga una mosca para su almuerzo.
Su drama condensa en una ráfaga negra la historia de Nicaragua. Firmada la paz, sus enemigos, no los marines sino sus propios compatriotas, lo invitaron a comer. Confiando en su nobleza, asistió. El 21 de febrero de 1934. En la colina de Tiscapa, una patrulla de la Guardia lo detuvo. Le dieron una muerte espantosa y fría, a traición. El libertador, se dijo, se redujo a las proporciones de un muchacho.
El poeta Alberto Guerra Trigueros escribió poco después. “¿Un muchacho? –Pues claro que sí: ¡Y a mucha honra! Como que Sandino fue siempre un muchacho. Con toda esa generosa sencillez, todo ese incomparable espíritu de aventura, de desprendimiento y de grandeza, que sólo puede caber en el alma ilimite y fresca de un muchacho”. Y agregaba: Sandino ha renacido, por la muerte, a una vida más honda y perdurable. El Peter Pan Sandino, muchacho de alma, de fondo y de eternidad ha triunfado en el espíritu. Y un día –decía-- triunfará en la materia.
Volvamos a aquel hormiguero hambriento del 19 de julio. La silueta en la colina. “Sandino, vive”. Veintitantos años más tarde sigue rodeado de forajidos. Como después de su crimen, los seguidores de Sandino, la pobrería, vaga en la montaña, en los bosques y en las ciudades nicaragüenses, escondiéndose de sus enemigas mortales: el hambre, la desesperanza. Invicto y traicionado, Sandino es una sombra solitaria en la colina de Tiscapa.
La vida corría frenética. Muchedumbres. Y en las esquinas, banderas.
 Rojinegras, como la enseña de la tropa de Sandino, como el pendón de los anarcos españoles. Mirando hacia el oriente, en el borde de la fosa volcánica donde espejea la laguneta de Tiscapa, estaba la inmensa silueta de Augusto C. Sandino.
Rojinegras, como la enseña de la tropa de Sandino, como el pendón de los anarcos españoles. Mirando hacia el oriente, en el borde de la fosa volcánica donde espejea la laguneta de Tiscapa, estaba la inmensa silueta de Augusto C. Sandino.La historia de Sandino es extraordinaria y común. Nació en 1895 en el pueblecito de Niquinohomo (Valle de los guerreros, en idioma chorotega). Su madre era Margarita Calderón, una sirvienta, que resultó embarazada de Gregorio Sandino, su patrón. “No apareció ninguna estrella en el cielo, ningún volcán hizo erupción, no hubo ninguna señal especial”, escribe uno de sus biógrafos. Líos personales y pobreza lo empujaron a buscar trabajo en Honduras y Guatemala, y luego en México. Su vida, pues, no parece demasiado diferente de la de cualquier centroamericano.
Extraordinaria vida, sin embargo. Su manifiesto “Luz y Verdad” propugnaba la igualdad fraterna y la auto administración comunitaria de los empobrecidos campesinos. Consideraba el principio de soberanía nacional como imprescindible para la dignidad de los países y las personas. Con un manojo de ideas de este tipo, apoyado por su pequeño “ejército loco”, se enfrentó a los marines y forzó la firma de la paz en Nicaragua. Tuvo seguidores y partidarios por medio mundo. En Veracruz fue recibido como un héroe. Un testigo relata que la multitud lo llevaba en alto como un hormiguero hambriento carga una mosca para su almuerzo.
Su drama condensa en una ráfaga negra la historia de Nicaragua. Firmada la paz, sus enemigos, no los marines sino sus propios compatriotas, lo invitaron a comer. Confiando en su nobleza, asistió. El 21 de febrero de 1934. En la colina de Tiscapa, una patrulla de la Guardia lo detuvo. Le dieron una muerte espantosa y fría, a traición. El libertador, se dijo, se redujo a las proporciones de un muchacho.
El poeta Alberto Guerra Trigueros escribió poco después. “¿Un muchacho? –Pues claro que sí: ¡Y a mucha honra! Como que Sandino fue siempre un muchacho. Con toda esa generosa sencillez, todo ese incomparable espíritu de aventura, de desprendimiento y de grandeza, que sólo puede caber en el alma ilimite y fresca de un muchacho”. Y agregaba: Sandino ha renacido, por la muerte, a una vida más honda y perdurable. El Peter Pan Sandino, muchacho de alma, de fondo y de eternidad ha triunfado en el espíritu. Y un día –decía-- triunfará en la materia.
Volvamos a aquel hormiguero hambriento del 19 de julio. La silueta en la colina. “Sandino, vive”. Veintitantos años más tarde sigue rodeado de forajidos. Como después de su crimen, los seguidores de Sandino, la pobrería, vaga en la montaña, en los bosques y en las ciudades nicaragüenses, escondiéndose de sus enemigas mortales: el hambre, la desesperanza. Invicto y traicionado, Sandino es una sombra solitaria en la colina de Tiscapa.