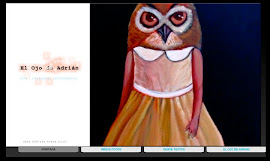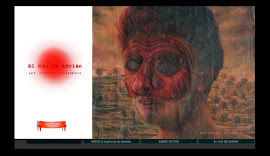Memorias de un viaje a la muerte
Como un mago, Jorge sacó un conejo agarrándolo de la cola. Lo lanzó sobre húmedo con una mirada de satisfacción que no podía ni quería ocultar: había sido él con su rifle de balines, quien disparó.
Rápidamente nos dispersamos: a mí me correspondía traer de la casa un cuchillo, a Esteban conseguir frascos para guardar las tripas, a Luis un cepillo para curtir el cuero, y a Adrián vigilar que nadie se acercara.
No empezamos hasta que estuvimos todos de regreso. Me correspondía iniciar la operación; tomé el cuchillo y empecé a raspar mientras en mis manos los pelos temblaban brevemente, antes de que el viento los dispersara por el matorral. Luego lo metí en la garganta y la sangre, tibia aún, manó sin contratiempos. Comencé a bajar, venciendo la resistencia de huesos y cartílagos. Miré a mi alrededor: estábamos en cuclillas formando apretado círculo en torno al cuerpo ahora ensangrentado, y en cada cara se adivinaba sin dificultad el asco. Cuando aparecía una víscera, Jorge la depositaba en el frasco respectivo.
—Hígado...—decía, y nadie dudaba de su afirmación. Era el ilustrado del grupo.
— Páncreas...—y mirábamos la densa masa de carne golpear dentro del frasco.
— Este es el estómago—dijo después, con tono enfático-: Abrámoslo.
Me pidió el cuchillo. Tenía en su mano la bolsa de piel color cobrizo, cuando le hundió el cuchillo un hedor profundo llenó la atmósfera. Sin titubear, Jorge continuó. Descubrimos la baba cafesuzca que enseguida vio la luz soportando a duras penas las náuseas, había en ella pelos de varios centímetros de largo.
— Era un ratón—determinó Jorge-. Se lo hartó ayer, la muy cabrona.
— ¡Carro!—susurró Adrián en ese momento, y todos nos agazapamos.
El auto avanzaba lentamente por la calle y se detuvo casi por completo antes de entrar en la cochera de una casa.
— Tranquilos, ya jaló—nos dijo Adrián, luego de un segundo, pero no era necesario que lo hiciera porque todos habíamos seguido su trayectoria.
Desde hacía unos meses realizábamos las operaciones en secreto. Debíamos hacerlo así después del último escándalo, la tarde cuando Luis vino a buscarnos. Traía una bolsa con un gato que se revolvía, lo había atrapado unas horas antes y no sabía qué hacer con él. Durante mucho rato discutimos cómo le daríamos muerte sin ponernos de acuerdo. El se apoderaba de nosotros cuando Luis, inesperadamente, hizo un nudo en la boca de bolsa y la lanzó al aire tan alto como pudo. Todos corrimos, pero la había lanzado suficientemente lejos como para que Esteban, el más rápido del grupo, no llegara a tiempo. El bulto golpeó sonoro contra el pavimento y el animal se revolcó con furia. Le arrebaté la bolsa a Esteban y antes de lanzarla descubrí los repentinos celajes tras los cerros.
— Ahora va hasta el Puerto— desafié, y respiré profundo. Voló una veintena de metros y se estrelló contra la calle. El animal volvió a agitarse, menos decididamente esta vez.
Uno a uno realizamos él ritual, eufóricos al ver la bolsa que giraba lenta y pesadamente antes de golpear con su sonido sordo. Adrián agarró el bulto y le dio una patada descomunal, lanzándola varios metros adelante. Una rabia, una furia como incandescente se adueñó de todos; corríamos para llegar primero adonde estaba el animal, nos arrebatábamos la bolsa y la reventábamos una y otra vez contra la calle. No nos detuvimos hasta que la bolsa misma terminó por reventarse y de ella se deslizó, sangrante, el pequeño cuerpo.
Hicimos esto a vista y paciencia de quien quisiera verlo, fue un error. A la mañana siguiente nos volvimos a reunir después de recibir severos castigos, alguien una golpiza, sermones, advertencias y amenazas. Sonreíamos entre humillados y satisfechos, solidarizándonos en nuestra desteñida culpabilidad. Desde entonces, cada vez que un animal caía nuestras manos, nos reuníamos en un lote apartado.
—Maes, que ya jaló—volvió a decir Adrián al ver que seguíamos inmóviles.
Pero no nos tranquilizamos hasta que el conductor bajó y lo vimos perderse tras la puerta.
Jorge me devolvió el cuchillo y el mango estaba húmedo con el sudor. Seguí trabajando.
***
Entre la fauna del barrio los gatos fueron siempre piezas codiciadas. Su inteligencia y agilidad, y el esfuerzo que invariablemente exigía atraparlos, les confería ese dudoso honor. Y de los gatos, el más codiciado era aquella gata gris, astuta como gavilán, que invariablemente eludía las trampas. En el último momento encontraba un camino de escape y huía dejándonos con las manos vacías. Un par de veces descubrimos su madriguera y conseguimos arrebatarle algunas crías, pero ella se las arregló para huir. Era grande y a juzgar por su fortaleza se veía que no le faltaba el alimento; jamás comía algo que no hubiera cazado, y sólo en épocas de hambruna, cuando un gran lote era urbanizado y disminuía la cantidad de ratones y de lagartijas, tomaba comida basureros.
Durante años fue una sombra que ponía manifiesto nuestra inutilidad. Podíamos cazar otros gatos, algunos tan antiguos como ella, o en los cafetales conseguir presas difíciles como zarigüeyas o pájaros bobo, pero a la hora de los recuentos, apretujados dentro de un rancho, se producía siempre el silencio vergonzoso.
— Pero Puming...—decía alguno, y no era necesario que dijera más porque todos comprendíamos.
Con el tiempo la gata se transformó en parte de nuestra mitología, y cuando alguien demostraba especial agilidad, la frase con que invariablemente se lo felicitaba era:
—¡Estás más arrecho que Puming!
Ese era el mayor elogio al que se podía aspirar. De hecho Puming era el único animal que cargaba un nombre sobre su espalda; los otros eran gatos en general, tijos en general, piapias en general. El nombre se lo puso Adrián, un par de años atrás. Acababa de eludir una emboscada; mientras la veíamos alejarse, Luis comentó que era más ágil que un puma.
—¡Puming!—saltó Adrián, como si hubiera descubierto algo fundamental-. La hijueputa se llama Puming.
—Desde entonces la llamábamos así.
Salíamos a vacaciones de fin de año, regresábamos a clases y Pumíng seguía intacta. De vez en cuándo alguien afirmaba que la había podido herir, que la había visto renqueando, que, había manchas de sangre en los matorrales por donde se alejó, pero invariablemente el tiempo lo desmentía.
Los mayores acabábamos de iniciar la secundaria cuando advertimos que la gata comenzaba a envejecer. Sus movimientos no eran tan rápidos, su agilidad había mermado. El animal tenía suficiente experiencia para saber que ahora debía ser más cautelosa que nunca; se mantenía lejos de las casas, y si se acercaba lo hacía durante la noche.
Una mañana de enero, cuando iba a iniciar el segundo año de colegio, Jorge vino a buscarme. El día estaba frío y lloviznaba. Habíamos caminado mucho cuando vimos a la gata dentro de una cochera, agazapada bajo el carro. Estábamos tan acostumbrados a que el animal huyera que ni siquiera nos molestamos en buscar los rifles. Sin embargo, pasamos casi junto a ella y no se movió. Corrí hasta mi casa pero en vez del rifle llevé un plato plástico con tanta leche como para indigestarla.
Cuando salí, Jorge seguía frente a ella. Me acerqué despacio y coloqué el plato suficientemente cerca para que lo oliera. Entonces vimos lo increíble: Puming se acercó al plato, olfateó un momento y comenzó a beber. Después se hizo a un lado, nos dirigió una mirada hosca y corrió hasta el lote más cercano.
Días después volví a encontrar a Puming en la misma cochera. Nuevamente permaneció inmóvil cuando pasé a su lado, de modo que corrí a la casa, robé un pedazo de mortadela y se lo lancé delante. El animal receló al principio pero luego se acercó. Mordió la mortadela y corrió con ella hasta el lote.
Y otra mañana fría, poco antes de iniciar clases, Jorge volvió a buscarme.
— Traé leche—me dijo de entrada, directo al grano-. Yo voy por un saco de gangoche.
— ¿Qué vamos a hacer?—pregunté, ya de a la cocina.
— Hoy la matamos.
Cuando salí, Jorge estaba frente al animal. Le pusimos el plato delante y la gata nos miró. Era evidente que había percibido cierto nerviosismo delator. Nos quedamos inmóviles y comenzamos a llamarla. La gata nos volvió a mirar y era una mirada sabia, de resignación anticipada. Puming se nos estaba entregando, y comprender que se daba cuenta de todo me produjo terror. Después bajó la cabeza, se acercó al plato y humedeció en la leche sus bigotes. Apenas comenzaba a beber cuando Jorge se lanzó sobre ella. El animal reaccionó pero el mosaico del piso la hizo resbalar. Cuando se sintió atrapada, se quedó completamente inmóvil, segura de lo que le esperaba.
Fuimos a la casa de Jorge, sacamos su rifle y caminamos hasta un lote alejado. Lanzamos la bolsa unos metros adelante. Jorge apuntó y el animal seguía quieto. Luego hizo tres únicos disparos. La bolsa permaneció inmóvil y después se comenzó a teñir de rojo, muy lentamente.
***
— Hay que cortarle la cabeza—dijo Jorge.
Tenía razón. Habíamos tratado de arrancar los huesos del cráneo para conservar la piel de la cabeza, pero el cuchillo se había mellado. Le pedí a Jorge que lo hiciera él mientras yo iba a orinar. Cuando me alejaba, Esteban pasó a mi lado, trastabillando y con el rostro lívido. Se tambaleó dos veces, estuvo a punto de caer, pero no se detuvo. A unos metros de distancia se dobló y vomitó largamente. Cuando regresé, Jorge había cortado la cabeza y todos reían de Esteban.
— Es un marica—sentenció Luis, y los demás estuvimos de acuerdo.
Sin la cabeza ni la cola, la piel nos pareció ridículamente pequeña. Imposible aceptar que la vieja y legendaria gata hubiera sido alguna vez el pellejo que teníamos delante.
— ¿Quién se la va a llevar?—preguntó Jorge cuando terminó de cepillar el dorso.
— En mi choza me matarían—balbuceé.
— Está muy hedionda— dijo Luis, justificándose.
Guardamos silencio.
— Lo que pasa—dijo Jorge, con el rostro repentinamente iluminado- es que hay que ponerla a secar.
Encontramos un árbol de ramas bajas y coincidimos en que era el lugar apropiado, recibiría suficiente sol y estaba protegida de las miradas curiosas. Luis subió al árbol y extendió la piel entre dos ramas.
Después recogimos los frascos y salimos del lote. Creo que fue Adrián quien lanzó el primero. Había un poste como a quince metros de distancia y nos desafió a que le atináramos. Los frascos volaron en esa dirección; el corazón pasaba a medio metro y se quebraba contra el pavimento, el hígado estaba a punto de acertar pero corría la misma suerte.
— Esta sí va—decía Luis, y un frasco volaba para estrella.rse finalmente contra el suelo.
— Ojo a ésta—lo seguía yo, sin mejor puntería.
Cuando acabamos con los proyectiles, nos alejamos por la dirección opuesta.
Eran los últimos días de vacaciones. De vez en cuándo pasábamos frente al árbol y mirábamos entre las ramas el cuero reseco.
La piel permaneció ahí durante meses, y se mantenía cuando llegaron las vacaciones de medio período. Para entonces era un pedazo de cuero pardo y retorcido. Los aguaceros de octubre lo derribaron, y en la tierra por fin se fue desintegrando.