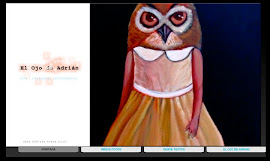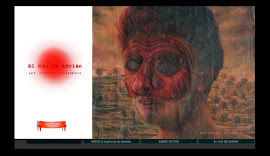Rafael Lara-Martínez
Al norte de la capital de Nuevo México, Santa Fe, hay un pequeño poblado de nombre inédito: Chimayó. Ningún libro anota su origen ni etimología. Sólo se acuerdan en señalar su difícil acceso. Se asienta entre montañas coloridas de un rojo intenso, semejante al barro. La población es escasa. Lo escarpado de las laderas que lo resguardan no permiten que el pueblo se extienda.
Al norte de la capital de Nuevo México, Santa Fe, hay un pequeño poblado de nombre inédito: Chimayó. Ningún libro anota su origen ni etimología. Sólo se acuerdan en señalar su difícil acceso. Se asienta entre montañas coloridas de un rojo intenso, semejante al barro. La población es escasa. Lo escarpado de las laderas que lo resguardan no permiten que el pueblo se extienda.
El único camino que llega a su centro es tortuoso en sus curvas. El ascenso el lento. La mirada se detiene en cerros yermos. En la exigua vegetación que se adhiere a la piedra. La que se alimenta de laja sólida. Crecen sin orgullo arbustos de coníferas. Matorrales que en su maraña desafían el hambre. Sólo el colorido de la tierra tiñe de matices diversos el horizonte azulado.
Lo remoto y adusto no reducen su fama. Por todo el sureste de EEUU, Chimayó se conoce como el Santuario. Es un antiguo lugar de peregrinación. Ante todo, el viernes santo, cuando multitudes de peregrinos sosegados caminan en romería cargando la cruz de su promesa. Se dirigen hacia las dos iglesias que conforman el centro disperso del poblado.
El templo menor está dedicado al Santo Niño de Atocha. El mayor, a Our Lord of Esquipulas (Nuestro Señor de Esquipulas). En una reducida cripta hay un pozo de grava castaña que la leyenda considera milagrosa. Tanto así que a pesar de los siglos de escarbarlo, el sumidero persiste a flor de tierra. Se le considera un “ojo de polvo” curativo, como en otros lugares hay “ojos de agua”.
Cuentan que hacia 1810, el Señor Bernardo Abeyta encontró la imagen del Cristo de Esquipulas que figura en el altar principal. Así lo asienta una Carta al Arzobispado de Durango (1813). La renuencia de la imagen a que se la trasladara a otro sitio obligó a los feligreses a erigirle en ese preciso lugar una iglesia.
Lo curioso de la leyenda es que omite mencionar el origen del Cristo. La historia novomexicana rastrea toda huella de lo indígena e hispano hasta el centro de México. La teoría en boga reclama la existencia de un Camino Real que recorre desde Mexico-Tenochtitlan hacia Colorado. Esa vía realenga comunicaba la capital novohispana con su frontera norteña extrema.
Sin embargo, la historia vigente jamás considera que del Valle de México salía no sólo una línea recta ascendente hacia el norte. En cambio, su figura semejaba a una red, a una estrella con múltiples rayos que se extendían hacia cuatro rumbos: al este, hacia Veracruz, las Antillas y el Mediterráneo; al oeste, hacia Acapulco y las Filipinas; al sur, hacia Centroamérica. Esta última ruta olvidan mencionarla toda historia novomexicana como su interpretación chicana más radical y reciente.
Sin embargo, la historia vigente jamás considera que del Valle de México salía no sólo una línea recta ascendente hacia el norte. En cambio, su figura semejaba a una red, a una estrella con múltiples rayos que se extendían hacia cuatro rumbos: al este, hacia Veracruz, las Antillas y el Mediterráneo; al oeste, hacia Acapulco y las Filipinas; al sur, hacia Centroamérica. Esta última ruta olvidan mencionarla toda historia novomexicana como su interpretación chicana más radical y reciente.
Ek-Ik-Pul-Ha, “negro viento que empuja el agua [lluvia]” al Centro. En la agreste montaña empuja el polvo. La grava teñida que brota cual líquido cristalino en la cripta. Pero su fama opaca el origen. Toda referencia al Cristo calla dónde se halla Esquipulas. La memoria es tortura. Nadie recuerda que siglos atrás, antes de iniciarse la migración obligada hacia el norte, había un lazo desconocido aún. Existía una presencia activa de Centroamérica en el norte.
Más de un siglo después de que Quirio Cataño (1598) esculpiera el Cristo Negro de Esquipulas, su imagen apareció en el lindero septentrional de la Nueva España. Ni los inmigrantes actuales lo saben. Como tampoco los habitantes novomexicanos ni peregrinos que visitan Chimayó. Porque hay hispanidades que se ignoran. Estratos paralelos sin recuerdo ni helecho.
Pero Esquipulas se desdobla, al centro y al norte. Declara que las fronteras culturales y religiosas trascienden las naciones. Los idiomas, la geografía y el tiempo. Que el centro tiene unos doscientos años de presencia en el norte. Que nuestra ignorancia y desdén por el otro significa desconocer lo que en realidad somos. Extensas globalidades que repudian su origen y antiguo arraigo.