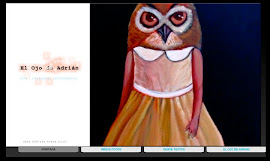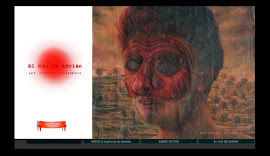Tiempo irredimible
El dormía recostado hacia el lado izquierdo, casi boca abajo.
El dormía recostado hacia el lado izquierdo, casi boca abajo.
Ella iniciaba la diaria faena —barrer, trapear, lavar ropa, preparar la comida— levantándose a las seis y sacudiéndole enérgicamente hasta despertarlo. De otra manera quedaría tirado en la cama, toda la mañana, vencido por la modorra alcohólica.
Suena el timbre del reloj despertador. Comprueba la hora de la carátula fosforescente porque está muy oscuro. Enciende la luz, se pone la bata raída, la única que tiene, y se dirige a la cama de Julio. Lo toma por el brazo, le da media vuelta hasta ponerlo cara al techo y empieza a zarandearlo. El expediente no da resultado. Viéndole insensible a las sacudidas, cae en la tentación, que a menudo la perturba, de no despertarlo. Que se cumpla la amenaza de dos Aurelio (otra falta y al carajo). Ya no le importa que el futuro se ponga más negro. Que venga la miseria total, la muerte por hambre. Ella tendrá valor para enfrentarlas. Las continuas penurias han venido a ser una especie de entrenamiento. Mientras esas ideas le dan vuelta en la cabeza, enciende la pequeña cocina de gas, se acerca a la ventana, aparta las cortinas para que penetre la claridad del alba. Casi no entra luz. Grandes nubarrones, una lluvia levísima, hacen gris el aire, empañan los cristales. El cielo fosco le abate el ánimo y la empuja a las meditaciones inútiles. Lo de él es irremediable. De nada han servido consejos, súplicas. Dinero botado el que se gastó en la clínica, en los siquiatras. Tiempo perdido el de los alcohólicos anónimos que trataron de convencerlo. Sólo un milagro, como decía su madre, podría salvarlo. Pero los milagros no existen. Dios no podría ser el autor de los milagros, tampoco existe. Lo sabe perfectamente después de haber quemado su fe en rosarios, velas, misas, comuniones, que para nada sirvieron.
Primero bebía únicamente en las fiestas, aduciendo como argumento la obligación de cumplir los formulismos sociales. Sin amistades no se prospera, y en nuestro país es imposible abrirse camino, ganar amigos y conservarlos si no se sabe beber. El alcohol es una llave, una institución, una figura sagrada. Prueba de lo último es que está, como Dios, en todas partes, bautizos, cumpleaños, bodas, velorios.
Después vinieron las reuniones sabatinas en casa. Ya no hablaba de la obligatoriedad del alcohol sino de sus virtudes propias. Hilvanaba dislate tras dislate. De cierto es un tónico. Aumenta el fluido cerebral y la potencia viril. Es higiénico porque limpia el alma de la herrumbre que va dejando la vida cotidiana. Además terapéutico porque no me van a negar que es saludable desahogarse y echar puteadas a diestra y siniestra, porque todo esto, del lado que se le mire es pura mierda. Si en vez de recurrir a la bebida nos tragáramos nuestra indignación, nuestra cobardía, terminaríamos suicidándonos o haciendo maricones. En ocasiones sacaba a relucir argumentos teológicos. Cuando Jehová desata el diluvio salva a Noé por haber sido el primer hombre que descubrió la fermentación de la uva. Jesús dijo que su sangre era vino y por eso los curas lo beben en la misa.
Los domingos amanecía con dolor de cabeza, el ánimo por el suelo. Pero juraba que no era efecto de los tragos. Era el cansancio normal consecuente al desvelo y al esfuerzo que produce el hallazgo de verdades dolorosas. Ese cansancio sólo se cura con otros tragos. Una espina saca otra espina. Así aparecieron las borracheras de los domingos, después las de los lunes y las de todos los días. Y allí está ahora, viejito, arrugado, tembloroso. Lo dejará dormir unos minutos más, tal vez así se despierta un poco más despejado. Aunque esa es una ilusión porque tiene ya la cabeza hueca como la de un idiota.
A través de la ventana ve venir un hombre en bicicleta, envuelto en una capa. Es el que reparte diarios. Se detiene, apoya el vehículo en la cuneta, baja y tira uno por debajo de la puerta. Ella no lo recoge. ¿Para qué? Traerá las noticias de siempre. Secuestradores dinamitan un avión y mueren todos los pasajeros, disuelven a balazos manifestaciones estudiantiles, otro conflicto en el medio oriente a punto de desatar la tercera guerra mundial. Que se rompan, que se pongan todos a tirar bombas y que se acabe esta mierda de mundo en que vivimos.
Hay en su dormitorio olor a lodo, olor a cosa podrida. Hace otro intento por despertarlo. Lo sacude de nuevo con furia, hundiéndole las uñas en los brazos. El permanece tirado en la cama, como si nada. Regresa a la ventana, no puede abrirla, el pasador enmohecido se ha atascado. Continúa la llovizna, tiene que frotar el vidrio para darle transparencia. Pasa sobre la acera de enfrente una mujer con mantilla, vestida de negro, que de seguro va a misa. Ella nunca fue a misa los días de semana; pero antes iba los domingos, algunas veces en compañía de Julio. No puede precisar el pasado. Su vida está cortada en dos épocas y es tal la sordidez de la segunda, que le resulta difícil reconstruir la primera. En cuanto las imágenes están claras se interpone el rostro actual de él, abotagado, repulsivo, y las imágenes se deforman o se pierden en un telón oscuro.
Ahora, a través del vidrio, ve a un hombre impasible a la lluvia, vestido de pantalón gris y saco negro, anteojos oscuros, sombrero de ala caída sobre la frente, que está parado en la esquina. Todos los días, puntualmente, a las siete de la mañana, releva a otro hombre de idéntica indumentaria que además se le parece. Ella sabe la historia. Son policías vestidos de civiles. Vigilan a un estudiante que ha pronunciado discursos y ha escrito artículos contra el gobierno. El perseguido tiene dieciocho años, ojos soñadores. Cuando lo capturen le romperán los dedos con alambre. Antes de matarlo le deformarán el rostro a culatazos. Nunca se sabrá nada porque ahora tiran los cadáveres encostalados a los ríos.
Ve cuando sale a la puerta de la casa de enfrente, en chinelas, vestida con un kimono rojo de pavos reales bordados, la prostituta que una tarde le sugirió abandonara a su marido y se dedicara, como ella, a darse gusto y ganar abundante dinero.
Buena plata haría comentó mientras la acariciaba, porque es joven, y está bien hecha, largas las piernas, duros los senos, el vientre hundido como si no fuera casada. Además el aire de inocencia. Lo pagan a precio de oro.
Ella pensó confesarle al cura que la idea momentáneamente le había seducido. Pero no lo hizo porque entonces ya no iba a la iglesia. Lo de siempre, la confusión que no le permite determinar fechas ni hilar sucesos. Y ahora esto nuevo de confundir sueños y verdades. Quizás nunca tuvo padres, quizás Julio nunca fue su novio, ni hubo noche de bodas, ni luna de miel, y ha vivido siempre en este cuarto sucio, hediondo, con el borracho impotente que está tirado en la cama. Tal vez tenga más de cincuenta años y no sea cierto que acaba de cumplir los veinticuatro. El infortunio, como el sol de los destierros, quema los sesos, provoca espejismos. Ya no sabe si son hechos ciertos, sueños o imaginaciones, las estampas que se le vienen a la cabeza.
Un sábado fueron al cine. La noche estaba fresca y tuvieron que ponerse suéter. La película era de Clark Gable, la Marylin Monroe, y otro artista cuyo nombre se le escapa. El argumento se le ha olvidado, la única escena que recuerda con claridad es la de un caballo enfurecido que trataba de domar Gable. Después fueron a cenar en un restaurante chino o a una cafetería y fueron a bailar a una discoteca, algo como el Hipopótamo Alegre o el Cocodrilo Viudo. Lo que sí recuerda con precisión, pese a las hendiduras que de seguro la demencia le a empezado a abrir en el cerebro, es que todos los domingos por la tarde iban al campo de Marte. Daban tres o cuatro vueltas por el sendero de piedrín rojo, tostado, que tronaba como galleta. A la hora del crepúsculo en un lugar solitario, escondido, se recostaban sobre la hierba, veían embelesados la mutación de colores, la desaparición lenta de los círculos amarillos que se formaban bajo los árboles. Conmovidos por el flujo de ternura que bajaba del cielo, se acariciaban las manos, se besaban y en ocasiones se ayuntaban, olvidados de todo, salidos del mundo, metidos nada más el uno dentro del otro.
La desdicha hace también que el tiempo camine lentamente. Antes, cuando él era grato y afable, los relojes tenían velocidades normales y los calendarios no engañaban. Las horas de sesenta minutos, los días de veinticuatro horas, las semanas de siete días terminaban siempre en sábados y en domingos. Todo ha cambiado. Las horas tiene miles de minutos, los días cientos de horras, las semanas son una sucesión de lunes monótonos, y despaciosos.
Vuelve la mirada hacia la cama. Inútil será despertarlo, hacer que se levante, vaya a la ducha se vista, tome el café negro, la pastilla de tiamina. Se presentará al trabajo tembeleque, con el rostro hinchado, los ojos enrojecidos, el aliento ofensivo. Y perderá el empleo de todas maneras porque la última vez dijo el repulsivo don Aurelio que la amenaza valía si llegaba ebrio o con señales de haber bebido.
Ya no sabe de cierto si le repugna don Aurelio. Cuando le tocó las nalgas haciéndose el desentendido sintió ganas de darle una bofetada. La cólera fue mayor cuando el viejo grasoso metiéndole un dedo entre los pechos le dijo que si se iba con él, tendría casa, comida, buena ropa y dinero para sus lujos. Le contestó que fuera a buscar a la puta que lo había parido; pero tal vez ya estaba dispuesta a seguirlo. Ahora se arrepiente de no haber aceptado la propuesta.
La lluvia continúa cayendo, menuda, obstinada, anunciando temporal. Regresa a la cama y lo mira de nuevo. Alí está la ruina de hombre, con la boca y los ojos entreabiertos, el torso desnudo. Le grita: borracho ya van a ser las siete. No le contesta. Acosada por la sospecha le pone las palmas de la mano sobre la boca. Advierte que no respira, le toca la frente. Le palpa el pecho. Al fin se convence. Julio está muerto. El cuerpo rígido, la piel terrosa, lo revelan categóricamente.
Cae de rodillas para decir una oración, se lleva las manos apuñadas a los párpados en espera del llanto. Pero no puede rezar. Tampoco puede llorar como quisiera. No le salen lágrimas. Lo cierto es que no siente pena alguna; por lo contrario, un frescor interno le va llenando levemente de contento. Se levanta, hace una señal de la cruz, cubre el cadáver con una sábana. Ve otra vez hacia la ventana. Ya no llueve. La calle ha recobrado el bullicio de todos los días. Se dirige al tocador caminando a pasos medidos, rítmicamente, como cuando tenía quince años y bajaba la escalera con un libro en la cabeza. No sólo siente un goce de sutil liberación sino que tiene el presentimiento de que su cuerpo ha recobrado energía, juventud. Deben de haber desaparecido arrugas de su rostro, su cabello tendrá de nuevo fulgor juvenil, su antigua belleza habrá empezado a retoñar. Al llegar frente al espejo se desviste. Desnuda, recoge el pelo sobre la nuca, se palpa los senos, las caderas y sonríe satisfecha.